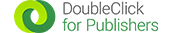“¡Laaaa basura, laaaa basura!”, era el grito que me despertaba todos los días a las seis de la mañana durante los años en que viví en la zona 2, cuando llegaba el camión de la basura.
Del camión se bajaba un señor chaparro y de tez morena, con bigote, que me recordaba a Mario Bross, el muñequito de los videojuegos de Nintendo. Al escuchar sus gritos, bajaban los vecinos, despeinados y somnolientos, con sus bolsas de basura en la mano.
Nunca pensé en la trayectoria que seguían esas bolsas de basura cada mañana hasta que un tiempo después, me tocó escribir un reportaje sobre el basurero de la zona 3.
Desde la orilla del barranco profundo que separa el cementerio general del basurero, observaba la escena: la fila de camiones amarillos que ingresaban al basurero y descargaban su contenido, los guajeros que se acercaban con sus costales para rebuscar entre los desechos en busca de botellas de plástico y otros materiales reciclables que pudieran vender, un vendedor de helados que empujaba su carreta entre la basura y los zopilotes, bien nutridos, que sobrevolaba la escena.
Cada vez que soplaba una ráfaga de aire, el hedor me golpeaba como una bofetada y se hacía insoportable.
Así transcurría una jornada de trabajo en el basurero pese al riesgo constante de que las montañas de basura pudieran desplomarse, aplastando a todos.
Los guajeros miran con recelo a todo aquél que intente adentrarse en ese inframundo. Entre los pocos que estuvieron dispuestos a hablar conmigo se encontraba un hombre, de unos 45 años, que recién había dejado el basurero después de una vida entera de trabajar allí, porque había encontrado trabajo como conserje.
Apoyado contra la puerta, narraba sus experiencias en voz baja y la mirada fija en el suelo. Decía que al hundir las manos entre la basura, en más de una ocasión, se había cortado las manos con los pedazos de vidrio que frecuentemente aparecían entre los desechos.
Mientras lo escuchaba, recordé que dos días antes había roto un vaso en la cocina y sin pensarlo dos veces había echado los fragmentos de vidrio a la basura. Luego pensé en él, con las manos ensangrentadas y cubiertas de astillas.
También contaba hallazgos macabros, como el día en que destapó un bote de leche en polvo y encontró el cuerpo inerte de un feto en su interior.
Pero como tantos otros guajeros, los 20 quetzales que le pagaban por cada costal de plástico o vidrio reciclable que juntaba era su única fuente de sustento. No conocía otra vida y se aferraba a ella con tenacidad a pesar de los horrores que allí vivía.
Más de Louisa Reynolds: