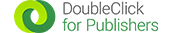Cuando hice clic en su foto la reconocí de inmediato. Habían pasado más de 20 años pero tenía el mismo rostro alargado, ojos pequeños y labios finos y delgados.
Era 1995, tenía 14 años y eran mis primeros días en un internado donde compartía una habitación con otras cinco chicas, entre ellas Katherine. Era extrovertida y muy belicosa, una fachada detrás de la cual ocultaba un profundo dolor: su padre, alcohólico, la sometía a golpizas tremendas y en una ocasión la había tirado por las escaleras y le había roto la nariz.
Llena de rabia y resentimiento, ella no buscaba quien se la debía sino quien se la pagara. Yo, la alumna nueva, callada, tímida y demasiado estudiosa, me convertí en el blanco perfecto. Comenzaron los insultos, las burlas y las palizas.
Decía que me odiaba, que todos me odiaban, que si me moría al día siguiente a nadie le importaría. Las demás la seguían por miedo, o callaban.
Vivir en un internado significa vivir con el acoso sin ninguna posibilidad de huir: en clase, en el comedor, en las mañanas al salir de la ducha y en medio de la noche, cuando te agarran del cabello y te sacan arrastrada de la cama.
Katherine me contagió de su rabia y como no podía agredirla a ella, me agredía a mí misma, convencida de que yo verdaderamente era aborrecible. Dejé de comer, me escapé del internado y cuando la policía me encontró y me llevó de regreso, me tomé un frasco de somníferos y desperté en el intensivo.
Un año después, Katherine se involucró en un robo y la expulsaron. Pasó el tiempo, terminé el colegio, me fui a Londres y escribí un nuevo capítulo de mi vida en el que fui a la universidad, hice amigos y fui feliz.
Jamás volví a saber de ella hasta que encontré su perfil en Facebook hace unos días. Lo que más alegría me dio, más que verla casada y con un hijo, fue saber que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley.
Cuando me fui a Londres, metí los recuerdos del internado en una carpeta mental y presioné “borrar”, pero de vez en cuando leo noticias que son como un flashback que me remite a esos días oscuros: las adolescentes que se ahorcan porque las acosaban en las redes sociales o los que llevan un arma al colegio y matan a media docena de alumnos.
La violencia es una cadena. Alguien te golpea, tú golpeas a alguien más y ese alguien buscará a una tercera víctima. Pero Katherine y yo rompimos la cadena del abuso. Ella superó el daño que le hizo su padre y yo superé el daño que ella me hizo a mí.
Si algún día llegara a encontrármela, la abrazaría y le diría que me alegro de que ambas hayamos sobrevivido a ese tormento llamado adolescencia. Y a la niña que fui y que traté de aniquilar le pediría perdón por haberla odiado tanto.
Más de Louisa Reynolds: