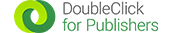El deporte muchas veces refleja a nuestro país. Y ninguna disciplina nos representa de una forma tan descarnada como el deporte rey: el fútbol.
Desde octubre de 2016, la FIFA, que no es precisamente un club de hermanitas de la caridad, suspendió al fútbol de Guatemala de los torneos internacionales, debido a los escándalos de corrupción que han sacudido las oficinas de los directivos y las canchas.
La corrupción, lo sabemos, es una plaga global que se filtra por cualquier resquicio. Alcanzó a nuestro fútbol, de la misma manera en que los casos dirigidos contra la FIFA internacional han demostrado que afectó al fútbol de todo el mundo. Partidos arreglados, comisiones por contratos publicitarios, redes de mercenarios: de todo eso había (¿hay?) en las grandes canchas y desde luego, aquí también.
La diferencia es que al verse descubiertos los negocios sucios que pululaban alrededor de nuestro fútbol, los dirigentes deportivos guatemaltecos, en lugar de sonrojarse y saltar para corregirlos, quisieron atrincherarse en sus viejas trampas, que son las trampas del deporte en general, las que permiten que una camarilla se dé vida de pashás.
Una y otra vez, la mafia que dirige el fútbol desafió a la FIFA, al rechazar primero el trabajo del llamado Comité de Regularización del Fútbol y luego, al tratar de torcer, con alevosía insolente, los cambios normativos exigidos en los estatutos del fútbol para sanear la organización.
No sé si alguien se sorprendió cuando la arremetida contra la FIFA internacional mostró que el fútbol guatemalteco era, como dijo alguna vez un ex presidente del país, una gusanera. Si acaso lo que el público pudo comprobar es quiénes estaban involucrados en las transas y hasta qué punto. Fue triste comprobar cómo el dinero y las prácticas viciadas corrompieron hasta el tuétano la organización del deporte que mejor podría unirnos, porque es el que más apasiona. Pero eso al final pasa aquí y en otras partes.
Lo que realmente asombra es que los auto proclamados dueños “del sistema” de marrullerías se aferren con descaro a la corrupción, que actúen como gánsters de película dando palizas por encargo a quienes intentan sanear las cosas y que hayan pretendido incluso alterar mañosamente los estatutos aprobados por el Congreso y el Ejecutivo para seguir en las mismas.
De verdad, son un asco.
¿Creerán que somos idiotas? ¿Qué no nos vamos a dar cuenta? ¿Que se puede seguir en las mismas cuando existe una exigencia mundial para actuar con mayor transparencia? ¿Que los mafiositos chapines pueden ser la excepción y convertir el abuso en norma, vivir en un mundo al revés donde lo malo es bueno y lo injusto es la ley?
Quizá así haya sido por muchos años, pero ya no. Por ventura, no les permitieron la última jugarreta, el intento patético de modificar subrepticiamente el reglamento para salirse con la suya y seguir reinando.
Otros actores políticos deberían tomar ejemplo. La corrupción es un mal sistema: inviable, insostenible.
Y por eso, no prevalecerá, por mucho que pataleen, por mucho que hagan berrinche.
Más de Dina Fernández: