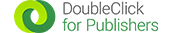La casa de mis abuelos maternos estaba llena de retratos familiares pintados al óleo por mi abuelo Miguel, el artista.
Allí estaba mi abuela, regia como una matriarca, con sus aretes de aguamarina; mi madre, con su peinado abombado, estilo colmena, tan típico de los años 60, y un joven de cejas negras y tupidas y mirada intensa.
No recuerdo cuántos años tenía cuando mi madre me explicó que él era mi tío Raúl, el mismo que mi abuela esperaba cada noche, asomada a la ventana, mientras cantaba boleros. Raúl, el estudiante de biología con un futuro prometedor que salió temprano a la universidad, como hacía todos los días y jamás regresó a casa.
Raúl había sido un niño inquieto y creativo, de inteligencia prodigiosa. En la sala colgaban las réplicas de aviones y barcos de guerra que había fabricado a mano, copiando las fotos de las revistas de mi abuelo con minuciosa precisión.

Sus épicas travesuras, como el día que fundió unos aretes de oro de mi abuela para construir un diminuto cañón cuyas balas perforaron la puerta de la casa, formaban parte de la leyenda familiar.
Cuando desapareció, sin dejar rastro, mi abuelo lo buscó incansablemente en las morgues y hospitales de la Ciudad de México. Llenó las paredes de la universidad de volantes e interrogó a maestros y alumnos pero se topó con un muro de silencio. Finalmente, a través de sus contactos en la policía, fue reconstruyendo los hechos con la paciencia de un detective.
Una de sus profesoras era la connotada Eva Sámano Bishop, esposa del expresidente Adolfo López Mateos y primera dama. Por motivos que nunca dilucidó, sentía antipatía hacia Raúl. Ese día, el la había increpado por una nota en un examen que él consideró injusta. La discusión se acaloró, intervinieron los guardaespaldas de la catedrática y en el altercado, Raúl supuestamente resultó muerto. Se desconoce cómo lograron sacar el cadáver de la UNAM ni dónde lo enterraron.

La desaparición de un ser querido es una llaga abierta que nunca sana, una interrogante sin respuesta, porque no hay una tumba donde llevar flores ni un cierre al dolor.
Mi abuela nunca dejó de aferrarse a la posibilidad de que su hijo estuviera vivo y algún día regresara a casa, y por eso lo esperaba por las noches junto a la ventana abierta.
Mi madre, quien tendría unos 15 años cuando Raúl desapareció, me ha contado esta historia no menos de diez veces. Quizás lo ha hecho para que no quede en el olvido y para que un día yo pudiera escribirla y contarle al mundo que Raúl Fernández de Lara vivió, tenía sueños y fue un joven prometedor.
Más de Louisa Reynolds: