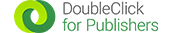“¿Tan malos padres fuimos? ¿Es por eso que nunca has mostrado interés en tener hijos?”, me preguntó un día mi madre durante una de nuestras conversaciones dominicales por Skype.
Le aseguré que ella y mi padre fueron los mejores padres que una persona podría desear y que si no tuve hijos fue porque nunca me sentí a la altura de semejante responsabilidad. Mi madre guardó silencio por unos instantes y luego dijo, con un pragmatismo que me arrancó una sonrisa: “Bueno mija, recuerda que hoy en día puedes congelar tus óvulos por si más adelante cambias de opinión”.
He tenido la suerte de vivir la vida que yo elegí, y sigo firme en mi decisión de no ser madre. Pero aún así, en los recovecos de mi mente vive un hijo imaginario que permite recrear un otro yo: la madre que hubiera podido ser si hubiera tenido el valor de dar ese paso cuando la vida me dio la oportunidad.
Javier llegó a mi vida, inesperadamente, hace unos años. Como su madre, por tristes circunstancias, muchas veces no podía hacerse cargo de él, andaba de casa en casa con la abuela, la vecina y hasta con la novia del tío, o sea, yo.
Un día llegó y me abrazó sin que yo se lo pidiera, y ese abrazo espontáneo, en un instante, deshizo mis temores como pedazos de hielo que se derriten bajo el sol.
Javier se incorporó a nuestra rutina diaria. Lo llevábamos a los parques infantiles y cuando iba al supermercado pensaba en qué comprarle. Me llamaba “Icha” porque a sus tres añitos, no podía decir “Güicha”.
Y así fue como mi hijo imaginario adquirió el rostro de Javier, un niño colochito y de mirada tierna, con grandes ojos cafés que me imploraban un amor que yo era incapaz de negarle.
Un día, en el Irtra, fui presa de una angustia indescriptible cuando desapareció entre una multitud de niños que corrían entre columpios y resbaladeros. “Su hijo anda por allá”, dijo un niño, percatándose de mi rostro desencajado. Estuve a punto de responder: “no es mi hijo”, pero las palabras no salieron de mi boca y quedaron suspendidas en el aire.
Para mi gran alivio, después de unos minutos, Javier reapareció, sonriente y con las mejillas coloradas de tanto correr.
Pasaron unas semanas y tan repentinamente como había llegado a mi vida, Javier desapareció y su madre jamás volvió a traerlo a mi casa.
Durante un tiempo, después de su partida, me sentí como si me hubieran arrebatado algo. Guardé un duelo silencioso hasta que Javier dejó de ser real y volvió a convertirse en el niño imaginario que habita los recovecos de mi mente.