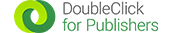Hasta hace no muchos años el polarizado de los automóviles era una especie de capricho extraño. Prueba de ello es que recordamos los horribles peluches pegados con ventosas en las ventanas del carro, un Garfield o un Piolín haciendo equilibrismo y narrando una historia de amor orgullosamente expuesta al público.
De niño disfrutaba saludar a las personas del carro de atrás con la esperanza de tener alguna señal de complicidad. Más de una vez el piloto del carro vecino hizo caras conmigo ante la atónita mirada de mi padre que miraba por el retrovisor a un tipo extraño inflando los cachetes en el carro de atrás.
Lee también: "Cuadros sin costumbre": historias de la ciudad de Julio Serrano
Pero de repente dejamos de vernos. Las ventanas se cerraron definitivamente y el peluche de Garfield, niño-haciendo-caras incluido, dejaron de tener sentido. La inseguridad se apoderó de las ventanas y la delincuencia común se nos hizo tan común que nos dictó las reglas: el carro debe tener el polarizado más oscuro, que no se vea nada desde fuera, hay que tener un celular de repuesto, y mejor si se tiene cerradura central para echar llave con un solo botón.
Hay un millón y pico de carros polarizados llenando las calles. Y nadie se mira. Y no se mira nada.
Porque es verdad que habría que sentir algo de vergüenza de ver que un altísimo porcentaje de esos carros solo llevan a una persona y el resto, vacío. Porque habría también algo de esa incómoda penita en reconocer la desesperación del otro, la angustia de la otra, el movimiento veloz del cuello paranoico que siente venir una moto al costado y que pasa zumbando entre los retrovisores: el tráfico es un tupido velo que oculta demasiadas cosas.
Dejamos de vernos. Nos obligaron a hacerlo, pero también hay que decir que en muchos casos preferimos no vernos. Nos pasa todo el tiempo. Total, para eso está la radio y las infinitas horas tiradas haciendo cola. Que nos lo cuenten porque así como se dice verlo, verlo, mejor no.
Hablo de polarizados nomás por decir un ejemplo. Hay imposiciones del miedo que asumimos normales: la manita asomada para decir que no a la chica que está por rociar jabón sobre tu vidrio; bajar siete centímetros la ventana para que en un audaz movimiento les demos unas monedas; en el mejor de los casos saludar a quienes son ya niñas conocidas, las del semáforo de siempre, los niños de la esquina del trabajo, “es mi amiguita, la pobre”, decimos, hasta que un día ya no está, te faltan 40 niñas, y el semáforo da verde y aceleran todos los carros, sin tener que bajar la ventana.